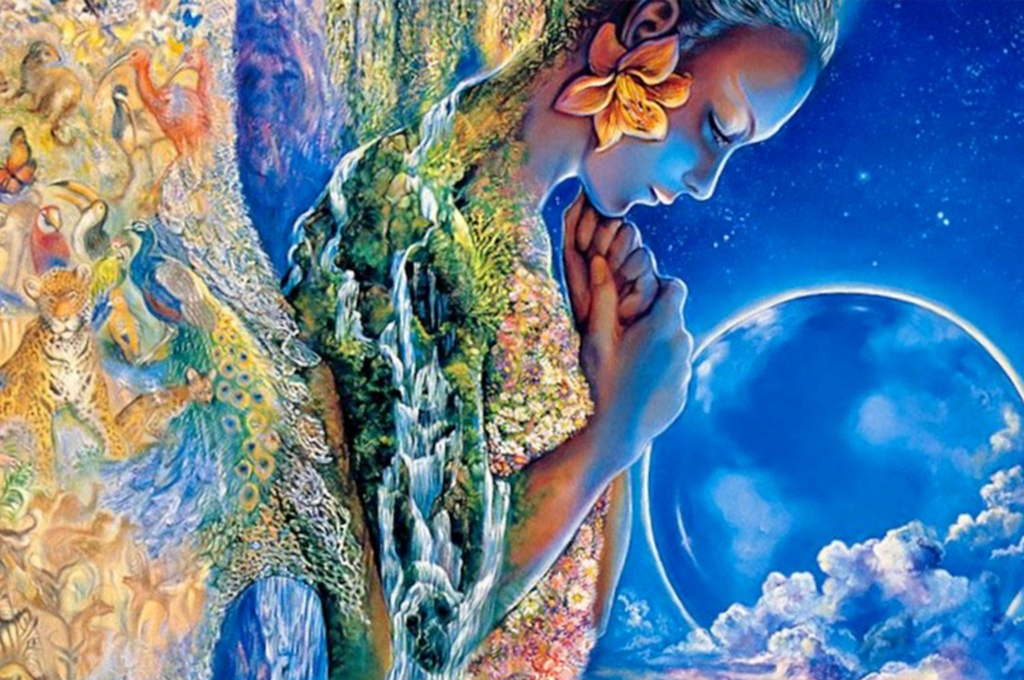En el incesante tic-tac del «Reloj del Fin del Mundo», marcando las 23:58:30, se encuentra una advertencia urgente: 90 segundos es todo lo que nos queda para evitar el apocalipsis.
Este reloj simbólico denominado Worldwacht Institute, con sede en Washington y popularmente conocido como “Reloj del Apocalipsis”, refleja la probabilidad de una catástrofe global causada por el ser humano. Actualmente, se encuentra en el peor registro de su historia, señalando amenazas nucleares, tecnológicas, geopolíticas y fundamentalmente Climáticas.
En esos efímeros 90 segundos, podemos crear, destruir, respirar… Pero también podemos decir unas cuantas sandeces más de las ya pronunciadas, y morir.
El cambio climático, esta realidad innegable, es una amenaza existencial para la humanidad y el planeta, asegura. Los estragos del calentamiento global, desde el aumento del nivel del mar hasta sequías, incendios y conflictos bélicos, ya se sienten en cada rincón del mundo.
La supervivencia humana pende de un hilo
En este escenario, el egoísmo cortoplacista es un pasaje directo a la extinción humana. La negación obstinada contra proyectos clave de energías renovables revelan un egoísmo recalcitrante que, lamentablemente, nos conduce hacia la desaparición de nuestra raza. La falta de visión a largo plazo y la priorización de intereses populistas sobre la supervivencia, nos sumergen en un abismo del cual no podremos salir ilesos. Esto ya no puede ser considerado como una simple divergencia de opiniones; es un acto de complicidad en la destrucción de nuestra especie.
Aquellos que obstruyen la transición hacia energías renovables se están convirtiendo en cómplices activos de la propia extinción humana. Es hora de llamar a las cosas por su nombre y denunciar que este mirarse el ombligo nos coloca en el peor de los escenarios. La miopía de aquellos que argumentan en favor de mantener un paisaje intocado sin considerar las consecuencias a medio y largo plazo es desesperante ¿De qué sirve un paisaje prístino cuando no habrá ojos humanos para apreciarlo?
La oposición a proyectos sostenibles representa una traición a la humanidad, un acto de egocentrismo que nos condena colectivamente. Este individualismo inflexible no solo obstaculiza la adopción de medidas necesarias, sino que también fomenta la irresponsabilidad colectiva. Ignorar la realidad científica y priorizar la estética del paisaje o el hábitat de un escarabajo o de un pájaro sobre la supervivencia de la especie humana, no tiene cabida en un mundo que enfrenta desafíos tan cruciales. La pelota está en nuestro tejado, nos guste o no, y cada día que perdemos en disputas estériles nos acerca un paso más al abismo. Así que la responsabilidad recae en nosotros como sociedad. Es hora de cambiar el rumbo y adoptar medidas que aseguren la preservación de la vida. Toda, a ser posible, pero en primer lugar y a mucha distancia del resto, la vida humana, que es la Obra Magna de la Evolución/Creación.
La Unión Europea, como ejemplo, ha logrado reducir sus emisiones de CO2 por primera vez este año. Este logro no es fruto del azar, sino de un compromiso y firmeza por parte de los países miembros. Es un hito tangible de que la acción colectiva puede marcar la diferencia. Incluso, la Comisión Europea, muy consciente de la situación a la que nos enfrentamos, acaba de exigir la reducción del 90% de las emisiones de CO2 para 2040, en medio de muchas reticencias a la transición verde por parte de movimientos conservadores que quieren ralentizarla.
La estupidez está creciendo al mismo ritmo que la Tierra se calienta y Europa quiere dejar muy claras cuáles son sus líneas de actuación para mitigar el cambio climático.

Más allá de fronteras y territorios
En este punto es imperioso dejar claro que no está en juego la existencia del planeta- que ha demostrado adaptarse en el pasado y tiene un futuro que se extiende mucho más allá de nuestras vidas- o no como el mayor de los males. Lo que sí está realmente en juego es la vida humana, tu vida y la mía, la de nuestros hijos, nietos y descendientes. Por lo tanto, el sentido común y la solidaridad con los que nos precedieron y de quienes heredamos el planeta, y el deber moral con los que nos sucederán, deben primar en esta encrucijada o no habrá marcha atrás.
Y solo si somos capaces de ver más allá, un nuevo optimismo crítico y responsable adquirido, puede convertirse en nuestro faro. Porque a pesar de la urgencia y la responsabilidad, no nos podemos permitir caer en la resignación. En este sentido, la célebre investigadora Hannah Ritchie, científica de datos y experta en cambio climático, sostiene que, si bien no estamos en una buena trayectoria climática, existen soluciones que ya se están implementando. Es un error -afirma tajantemente- pensar que combatir el cambio climático será demasiado costoso o que como individuos no podemos hacer nada. Ritchie nos anima a adoptar un optimismo crítico, pragmático, reconociendo problemas, pero también oportunidades. Tenemos las herramientas para reducir emisiones y adaptarnos al clima, construyendo así un futuro más sostenible y justo para los seres humanos. Hagámoslo efectivo, ¡YA!
La acción colectiva y la acción individual se entrelazan en este desafío. Adoptar un compromiso activo con la lucha contra el cambio climático no solo es necesario sino posible. En definitiva, el camino hacia la sostenibilidad y la supervivencia humana implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar, actuar y vivir.
No podemos permitirnos ser espectadores de nuestra propia destrucción.
El reloj avanza, los 90 segundos se agotan, pero podemos salvarnos mientras tomemos medidas decididas y colectivas.